Trastornos Mentales: Cómo Se Diagnostican y Por Qué Es Clave una Valoración Profesional
Introducción
En los últimos años, el interés por la salud mental ha crecido de forma exponencial. Las redes sociales, los medios de comunicación y las campañas de sensibilización han contribuido a visibilizar temas como la ansiedad, la depresión o el burnout, facilitando que muchas personas hablen abiertamente de sus experiencias emocionales. Sin embargo, junto con este aumento en la conversación pública, también ha surgido un fenómeno preocupante: la banalización del diagnóstico.
¿Realmente entendemos qué significa ser diagnosticado con un trastorno mental? ¿En qué se diferencia una emoción intensa o pasajera de un cuadro clínico que requiere atención profesional? ¿Qué implica una valoración psicológica o psiquiátrica y por qué es tan importante que sea realizada por profesionales capacitados?
En esta entrada exploraremos en profundidad el proceso clínico que permite identificar un trastorno mental. Analizaremos cómo se lleva a cabo una valoración diagnóstica rigurosa, qué herramientas se utilizan y qué papel juega el contexto de la persona evaluada. Lejos de ser una simple “etiqueta”, el diagnóstico es una herramienta que permite entender el sufrimiento psíquico y orientar un tratamiento adecuado. Comprender este proceso no solo ayuda a quienes buscan ayuda, sino también a familiares, educadores y profesionales de otros ámbitos que conviven con personas en situación de vulnerabilidad emocional.
El objetivo no es solo informar, sino también contribuir a una cultura de salud mental más responsable, crítica y empática.
(También te puede interesar: HISTORIAL CLINICO EN PSICOLOGIA)
¿Qué es un trastorno mental?
Un trastorno mental es una alteración significativa en los procesos cognitivos, emocionales o del comportamiento de una persona, que interfiere de manera directa en su funcionamiento diario. No se trata simplemente de sentir tristeza, nerviosismo o cansancio —emociones normales ante situaciones difíciles—, sino de experimentar síntomas persistentes, intensos y desregulados que afectan el bienestar personal, las relaciones y la vida cotidiana.
Desde una perspectiva clínica, un trastorno mental se caracteriza por tres elementos clave:
-
Malestar subjetivo: La persona siente un sufrimiento interno sostenido que no logra manejar por sí sola. Este malestar puede ser emocional (ansiedad, tristeza profunda), cognitivo (pensamientos intrusivos, confusión, creencias distorsionadas), conductual (impulsividad, aislamiento, conductas autolesivas) o incluso físico (fatiga crónica sin causa médica clara).
-
Disfunción en la vida diaria: El trastorno afecta el desempeño en áreas importantes como el trabajo, los estudios, la vida social o las relaciones familiares. No es solo “sentirse mal”, sino no poder llevar una vida funcional como antes.
-
Persistencia e intensidad: Para hablar de un trastorno, los síntomas deben mantenerse durante un periodo determinado (por ejemplo, al menos dos semanas en el caso de un episodio depresivo) y superar ciertos umbrales de gravedad. No se diagnostica un trastorno por un mal día o una semana difícil.
-
Afecta pensamientos, emociones, comportamiento y funcionamiento diario.
-
Ejemplos comunes: depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia.
-
No es lo mismo que “estar triste” o “tener un mal día”.
Tipos de trastornos mentales (y ejemplos comunes)
Existen muchos tipos de trastornos mentales, que varían en intensidad, duración y forma de presentación. Algunos de los más frecuentes incluyen:
-
Trastornos del estado de ánimo: como la depresión mayor o el trastorno bipolar, que afectan el equilibrio emocional, la motivación y la energía vital.
-
Trastornos de ansiedad: como el trastorno de ansiedad generalizada, las fobias específicas o el trastorno de pánico, que implican una respuesta de miedo o preocupación desproporcionada.
-
Trastornos psicóticos: como la esquizofrenia, donde hay una alteración en la percepción de la realidad (alucinaciones, delirios, pensamiento desorganizado).
-
Trastornos de la conducta alimentaria: como la anorexia nerviosa o la bulimia, donde se combinan distorsiones en la imagen corporal con comportamientos alimentarios extremos.
-
Trastornos del neurodesarrollo: como el TDAH o los trastornos del espectro autista, que suelen aparecer en la infancia y afectan la regulación de la atención, la comunicación o la conducta.
-
Trastornos de la personalidad: como el trastorno límite de la personalidad (TLP), caracterizado por patrones estables pero disfuncionales en la forma de pensar, sentir y relacionarse con los demás.
¿Es lo mismo tener síntomas que tener un trastorno?
No necesariamente. Todos podemos experimentar ansiedad antes de un examen, tristeza tras una ruptura o desmotivación durante un periodo difícil. Lo que distingue a un trastorno mental es la cronicidad, la intensidad del malestar y su impacto funcional. Aquí es donde entra la evaluación profesional: para diferenciar lo esperable de lo patológico y ofrecer una orientación adecuada.
¿Quién puede hacer un diagnóstico?
Uno de los aspectos más delicados y frecuentemente malentendidos en salud mental es quién está realmente capacitado para emitir un diagnóstico clínico. En un contexto donde la información abunda —pero no siempre es precisa— es crucial entender que el diagnóstico de un trastorno mental requiere formación especializada, experiencia clínica y herramientas técnicas específicas. No basta con identificarse con un conjunto de síntomas vistos en redes sociales o en un test en línea.
Profesionales habilitados: psicólogos clínicos y psiquiatras
En la mayoría de los países, los únicos profesionales legalmente y éticamente autorizados para diagnosticar trastornos mentales son:
🔹 Psicólogos clínicos
Especialistas en la evaluación, diagnóstico e intervención de los procesos mentales y del comportamiento.
-
Utilizan entrevistas clínicas estructuradas, test psicológicos validados (psicometría), observación conductual y análisis del contexto vital del paciente.
-
Su formación suele incluir maestría o doctorado en psicología clínica, más prácticas supervisadas.
-
Su enfoque es psicológico: se centran en la historia personal, el aprendizaje, las relaciones, las emociones y la conducta.
🔹 Psiquiatras
Médicos especializados en salud mental.
-
Tienen formación en medicina general y una especialidad en psiquiatría.
-
Pueden prescribir medicación, solicitar pruebas médicas (neuroimagen, análisis clínicos) y están entrenados para detectar posibles causas orgánicas o neurológicas del malestar psíquico.
-
Su enfoque es biomédico, aunque muchos trabajan de forma interdisciplinaria con psicólogos o terapeutas.
Ambos profesionales pueden colaborar en el proceso diagnóstico, y muchas veces se recomienda una visión complementaria: el psiquiatra evalúa aspectos biológicos, mientras el psicólogo profundiza en las dimensiones emocionales, sociales y cognitivas.
Diferencias clave en los enfoques
| Aspecto | Psicólogo clínico | Psiquiatra |
|---|---|---|
| Formación base | Psicología | Medicina |
| Especialización | Psicología clínica | Psiquiatría |
| Herramientas principales | Entrevista, test psicométricos, observación | Historia clínica, examen físico, fármacos |
| Puede recetar medicación | No | Sí |
| Abordaje del tratamiento | Psicoterapia, intervención psicosocial | Psicofarmacología, seguimiento médico |
El riesgo del autodiagnóstico y la sobreinformación
En la era digital, el acceso a información sobre salud mental es más fácil que nunca. Sin embargo, esta accesibilidad no garantiza precisión ni comprensión clínica.
-
El autodiagnóstico puede generar más ansiedad, reforzar creencias erróneas o llevar a tratamientos inadecuados.
-
Muchas veces, los síntomas descritos en redes están fuera de contexto, simplificados o basados en experiencias individuales, no en criterios clínicos.
-
Aplicaciones, test en línea o videos de influencers pueden confundir rasgos de personalidad con trastornos, o normalizar conductas disfuncionales como parte de una “tendencia”.
Por eso es fundamental que, ante la sospecha de un trastorno, se recurra a una evaluación profesional estructurada. Solo a través de un abordaje riguroso, humano y contextualizado es posible entender qué está ocurriendo y cómo intervenir.
explicación breve:
-
Psicólogos clínicos y psiquiatras son los profesionales capacitados.
-
Diferencias entre ambos enfoques (psicológico vs. médico).
-
Peligros del autodiagnóstico y la sobreinformación en redes.
El proceso de diagnóstico: más que una etiqueta
El diagnóstico en salud mental no es un ejercicio de etiquetado ni una simple clasificación basada en síntomas aislados. Es un proceso clínico complejo, que requiere un análisis cuidadoso de múltiples dimensiones de la persona: su historia de vida, el contexto actual, el funcionamiento psicosocial y la evolución de los síntomas. Un diagnóstico bien fundamentado no busca encasillar, sino comprender en profundidad el malestar psíquico para orientar una intervención eficaz.
Este proceso se sustenta en diversas fases y herramientas, que detallamos a continuación:
🗂 1. Historia clínica completa
El punto de partida de toda evaluación es la recolección sistemática de información relevante sobre la vida del paciente. Esto incluye:
-
Motivo de consulta: ¿Qué lo lleva a pedir ayuda? ¿Cuáles son los síntomas o dificultades actuales?
-
Antecedentes personales y familiares: enfermedades físicas o mentales previas, consumo de sustancias, situaciones traumáticas o significativas.
-
Historia del desarrollo: cómo fue la infancia, relaciones tempranas, logros y dificultades escolares, vínculos afectivos.
-
Trayectoria vital: educación, empleo, relaciones sociales, vida familiar, eventos vitales estresantes.
-
Estado actual: condiciones de vida, nivel de apoyo social, hábitos de sueño, alimentación, actividad física, etc.
La historia clínica permite contextualizar los síntomas, diferenciar entre un trastorno actual y una reacción esperable ante circunstancias difíciles, y detectar factores de riesgo o protección.
🗣 2. Entrevistas clínicas estructuradas y semi-estructuradas
Para identificar la presencia de un trastorno según los criterios diagnósticos (por ejemplo, del DSM-5 o la CIE-11), los profesionales utilizan herramientas estandarizadas como:
-
SCID (Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos del Eje I del DSM-5)
Evalúa sistemáticamente la presencia de trastornos mentales como depresión, trastornos de ansiedad, trastornos psicóticos, entre otros. Es considerada el “gold standard” en investigación y diagnóstico clínico. -
MINI (Mini International Neuropsychiatric Interview)
Es más breve que el SCID, pero también confiable. Útil en contextos clínicos y hospitalarios donde el tiempo es limitado.
Estas entrevistas permiten explorar la presencia, duración e intensidad de síntomas clave, diferenciarlos de otros trastornos y reducir el margen de error clínico.
👀 3. Observación del comportamiento
Durante todo el proceso diagnóstico, el profesional observa de forma activa múltiples aspectos del comportamiento del paciente, tales como:
-
Coherencia entre lo que dice y cómo lo expresa (afectividad, tono, lenguaje corporal).
-
Nivel de contacto con la realidad: presencia de delirios, alucinaciones, ideas sobrevaloradas.
-
Habilidades sociales y capacidad de establecer vínculo terapéutico.
-
Indicadores de riesgo: impulsividad, ideación suicida, comportamientos autolesivos.
La observación clínica permite detectar elementos no verbalizados o inconscientes, esenciales para la comprensión profunda del caso.
🧠 4. Aplicación de pruebas psicométricas (cuando es necesario)
En algunos casos, se recurre a instrumentos de evaluación estandarizados, que permiten cuantificar aspectos específicos del funcionamiento psicológico. Estas pruebas deben ser validadas científicamente y aplicadas e interpretadas por profesionales formados.
Ejemplos comunes:
-
Inventarios de síntomas (BDI, BAI, PHQ-9): miden la severidad de síntomas depresivos, ansiosos, etc.
-
Pruebas proyectivas (Rorschach, TAT): exploran el mundo interno, defensas psicológicas, conflictos inconscientes.
-
Cuestionarios de personalidad (MMPI-2, 16PF): ofrecen un perfil psicológico general útil para diagnósticos diferenciales.
-
Evaluaciones neuropsicológicas: cuando se sospechan alteraciones cognitivas (memoria, atención, funciones ejecutivas).
Estas herramientas no diagnostican por sí solas, pero son complementos valiosos que enriquecen la evaluación y aumentan la objetividad del juicio clínico.
Diagnosticar no es reducir: es comprender
Un diagnóstico no debe ser visto como una sentencia ni como una identidad. Es una hipótesis clínica basada en datos, observación y análisis crítico, que orienta el tratamiento y permite a la persona entender su experiencia con mayor claridad. En manos éticas y expertas, un diagnóstico abre puertas: al alivio, al acompañamiento y a la posibilidad de cambio.
Explicación breve:
-
Historia clínica completa.
-
Entrevistas estructuradas o semi-estructuradas.
-
Observación del comportamiento.
-
Aplicación de pruebas psicométricas cuando es necesario.
La valoración integral: contexto, historia y función
En salud mental, evaluar correctamente no es solo identificar síntomas, sino comprender a la persona en su contexto vital. El sufrimiento psíquico no ocurre en el vacío: emerge y se desarrolla en un entorno específico, marcado por la historia personal, las relaciones significativas, los factores culturales, socioeconómicos y biológicos. Por eso, la valoración diagnóstica no debe reducirse a una clasificación nosológica (como “depresión” o “ansiedad”), sino ser integral y dinámica.
🧩 Contexto social, familiar y cultural
El contexto moldea la forma en que una persona experimenta, expresa y afronta el malestar psicológico. Por ejemplo:
-
Factores sociales: pobreza, desempleo, discriminación, violencia o inseguridad económica pueden ser fuentes crónicas de estrés y desregulación emocional.
-
Entorno familiar: dinámicas disfuncionales, vínculos traumáticos o la ausencia de redes de apoyo pueden agravar cuadros clínicos o dificultar la recuperación.
-
Cultura: las creencias culturales influyen tanto en la percepción del síntoma (“es normal estar triste” vs. “eso es debilidad”) como en la búsqueda de ayuda. Por ejemplo, en algunas culturas, los síntomas de depresión se expresan más como malestar físico que emocional.
Un mismo cuadro puede adquirir formas distintas en función del contexto. Lo que en un entorno puede verse como un trastorno, en otro puede ser una respuesta adaptativa.
📌 Ejemplo clínico: una mujer que sufre insomnio, apatía y fatiga tras perder su empleo en un país extranjero puede estar viviendo un proceso de duelo migratorio, y no necesariamente una depresión mayor.
🔍 Diagnóstico diferencial: más allá de los síntomas
Muchas veces, distintos trastornos comparten síntomas superficiales, pero tienen causas, trayectorias y tratamientos distintos. Aquí entra el diagnóstico diferencial, que consiste en descartar otras posibles explicaciones antes de confirmar un diagnóstico.
Algunos ejemplos comunes:
-
Ansiedad vs. TDAH: ambos pueden presentar dificultad para concentrarse, inquietud motora e impulsividad. Pero el TDAH es neurodesarrollativo y suele estar presente desde la infancia, mientras que la ansiedad aparece como respuesta emocional frente a amenazas percibidas.
-
Duelo vs. depresión: el duelo es una respuesta natural ante una pérdida significativa y suele disminuir con el tiempo. Aunque puede incluir tristeza profunda, pensamientos de muerte o insomnio, su curso y significado son distintos al de la depresión clínica, que implica pérdida de placer generalizada, culpa patológica y disfunción persistente.
-
Trastorno de personalidad vs. trastorno del estado de ánimo: una persona con cambios emocionales bruscos podría padecer un trastorno límite de la personalidad (donde el patrón es estable a lo largo de los años), o un trastorno bipolar (episodios bien delimitados en el tiempo, con fases de exaltación o depresión).
Un diagnóstico correcto requiere distinguir con precisión y evitar etiquetar prematuramente solo por la presencia de síntomas comunes.
🧠 Más allá del síntoma: el funcionamiento general
Un aspecto central de la valoración clínica es entender cómo los síntomas afectan la vida cotidiana del paciente. No se trata solo de cuántos síntomas tiene, sino de cómo esos síntomas interfieren en su capacidad para vivir, trabajar, amar y desarrollarse.
La evaluación del funcionamiento incluye:
-
Área laboral o académica: ¿La persona ha dejado de rendir como antes? ¿Falta frecuentemente al trabajo o a clases?
-
Relaciones interpersonales: ¿Se ha aislado? ¿Hay conflictos constantes con personas cercanas?
-
Autonomía y autocuidado: ¿Puede mantener rutinas básicas (alimentación, sueño, higiene)? ¿Requiere apoyo constante?
-
Manejo del tiempo y motivación: ¿Puede iniciar y sostener actividades? ¿Disfruta de algo?
-
Percepción de sí mismo y del entorno: ¿Tiene una visión realista de sí y del mundo, o hay distorsiones cognitivas intensas?
Cuanto más alterado esté el funcionamiento general, más severo se considera el cuadro clínico, lo que influye directamente en la urgencia y tipo de intervención necesaria.
En síntesis
Una valoración integral no se limita a recoger síntomas, sino que busca entender a la persona en su unicidad, respetando su historia, sus valores y su contexto. Esta perspectiva evita diagnósticos apresurados, reduce el riesgo de medicalización innecesaria y permite construir un plan terapéutico verdaderamente centrado en la persona.
-
Importancia de considerar el contexto social, familiar, cultural.
-
Diagnóstico diferencial: ¿es ansiedad o TDAH? ¿duelo o depresión?
-
Valoración no solo del síntoma, sino del funcionamiento general (áreas de vida afectadas).
¿Qué pasa después del diagnóstico?
Recibir un diagnóstico en salud mental no es el final del camino, sino el comienzo de un proceso de comprensión, tratamiento y cambio. Para muchas personas, ponerle nombre a su malestar ofrece una primera sensación de alivio: comprender que lo que ocurre tiene una explicación, que no están solas y que hay formas de abordarlo. Pero el diagnóstico, por sí solo, no cura. Es una herramienta que abre puertas hacia una intervención adecuada, que debe ser personalizada, realista y respetuosa con la singularidad de cada persona.
🛠 Un plan de tratamiento personalizado
Tras el diagnóstico, el siguiente paso es diseñar un plan terapéutico individualizado, que tenga en cuenta:
-
La naturaleza y severidad del trastorno.
-
Las características personales del paciente (edad, valores, estilo de afrontamiento).
-
Su contexto sociofamiliar, recursos disponibles y nivel de apoyo.
-
Presencia de factores de riesgo (como pensamientos suicidas, abuso de sustancias o aislamiento social).
-
Objetivos terapéuticos concretos: ¿qué quiere cambiar o recuperar la persona?
Este plan no es rígido, sino que debe ser flexible y revisarse periódicamente en función de los avances, retrocesos y nuevas necesidades que puedan surgir.
🧠 Modalidades posibles de intervención
El tratamiento en salud mental puede involucrar diversos enfoques complementarios, dependiendo del tipo de trastorno, el nivel de funcionamiento del paciente y sus preferencias. Las principales modalidades incluyen:
🔹 Psicoterapia
Es el tratamiento central en la mayoría de los trastornos mentales. A través del vínculo terapéutico, la persona explora su mundo interno, identifica patrones disfuncionales, aprende herramientas de regulación emocional y reconstruye una narrativa más saludable sobre sí misma.
Hay múltiples orientaciones terapéuticas, entre ellas:
-
Terapia cognitivo-conductual (TCC): centrada en identificar y modificar pensamientos distorsionados y conductas problemáticas. Muy eficaz en trastornos de ansiedad, depresión y fobias.
-
Terapia psicodinámica: explora conflictos inconscientes, experiencias infantiles y patrones relacionales. Indicada en trastornos de personalidad o procesos de duelo complejos.
-
Terapia sistémica: considera al individuo dentro de su red de relaciones, muy útil en terapia de pareja o familiar.
La elección de la terapia debe ser acordada entre paciente y profesional, en función de los objetivos y del encuadre clínico.
🔹 Tratamiento psicofarmacológico
En algunos casos, especialmente cuando los síntomas son severos o incapacitantes, puede ser necesario incluir medicación psiquiátrica. Los psicofármacos no "curan" el trastorno, pero pueden reducir síntomas (ansiedad, insomnio, alucinaciones, impulsividad) que interfieren en el proceso terapéutico.
Es importante entender que:
-
Solo los psiquiatras pueden prescribir psicofármacos.
-
El seguimiento debe ser constante y personalizado.
-
La medicación es más efectiva cuando se combina con psicoterapia y acompañamiento psicosocial.
🔹 Psicoeducación
Muchos pacientes y familias desconocen qué implica realmente un trastorno mental. La psicoeducación busca brindar información clara, científica y útil sobre:
-
El trastorno diagnosticado (síntomas, evolución, factores implicados).
-
Estrategias de afrontamiento.
-
Signos de alerta de recaídas.
-
Cómo apoyar sin sobreproteger ni invalidar.
Esta intervención favorece la adherencia al tratamiento, reduce el estigma interno y externo, y fortalece la red de apoyo.
🔹 Intervención familiar y comunitaria
En algunos casos, especialmente cuando el paciente convive con su familia o tiene redes comunitarias activas, puede ser clave incluir a los allegados en el proceso terapéutico.
-
Se trabaja en la mejora de la comunicación, establecimiento de límites, comprensión del trastorno y manejo de situaciones de crisis.
-
También se pueden activar recursos comunitarios: grupos de apoyo, centros de día, redes de salud pública o espacios de reinserción laboral.
La salud mental no se trabaja en soledad: el entorno puede ser un potente recurso terapéutico… o una fuente de conflicto si no se interviene adecuadamente.
El diagnóstico no es una etiqueta, es una brújula
El diagnóstico bien formulado no encasilla, no reduce ni determina el destino de la persona. Muy por el contrario: actúa como una brújula, que orienta el camino a seguir, señalando las áreas de mayor vulnerabilidad, pero también las fortalezas sobre las que construir.
El proceso terapéutico, iniciado a partir del diagnóstico, implica tiempo, compromiso, y muchas veces, tolerar la incertidumbre. Pero también representa una oportunidad: entender, transformar y crecer.
-
No es un punto final, sino el inicio de un proceso terapéutico.
-
Plan de tratamiento personalizado.
-
Posibilidades: psicoterapia, medicación, psicoeducación, intervención familiar.
Conclusión: entender para acompañar
Hablar de diagnóstico en salud mental es, inevitablemente, hablar de humanidad. Cada vez que una persona atraviesa una evaluación psicológica, lo que está en juego no es solo una categoría clínica, sino una historia, un contexto, un modo único de sufrir y de resistir.
Un diagnóstico bien hecho no encierra, abre caminos. Brinda un marco desde el cual mirar el malestar con más claridad, comprender su origen y diseñar estrategias realistas para abordarlo. Pero sobre todo, permite a la persona sentirse escuchada, validada y acompañada.
🧱 Romper estigmas: un diagnóstico no define a la persona
Uno de los principales desafíos es combatir el estigma asociado a los diagnósticos en salud mental. En muchas culturas, recibir un diagnóstico como “depresión”, “bipolaridad” o “trastorno límite” es aún motivo de vergüenza, rechazo o silencio.
Este estigma no solo obstaculiza el acceso a ayuda profesional, sino que puede volverse autoestigma, donde la persona empieza a verse a sí misma solo a través del prisma de su diagnóstico, como si eso lo resumiera todo.
Es fundamental recordar:
💬 “Una persona no es su diagnóstico. Es mucho más que eso: es una historia, una red de vínculos, un conjunto de recursos, una capacidad en construcción.”
Romper con esta visión reduccionista es un paso esencial hacia una cultura de cuidado y acompañamiento genuino.
🧠 Buscar ayuda no es debilidad, es salud
Acceder a una valoración psicológica o psiquiátrica no significa que alguien esté “loco” o “roto”, sino que tiene el coraje de querer entenderse mejor y de buscar alivio a su sufrimiento. Es un acto de salud mental en sí mismo.
Muchas personas pasan años conviviendo con síntomas que podrían tratarse de manera eficaz. Algunas no lo hacen por desconocimiento, otras por miedo, y muchas porque nunca fueron escuchadas sin juicio.
Una evaluación profesional —ética, empática y bien fundamentada— puede marcar un antes y un después: ayudar a resignificar experiencias, mejorar la calidad de vida y restablecer proyectos que el malestar había congelado.
🤝 Fomentar una cultura del cuidado: conocimiento y respeto
Como sociedad, tenemos el desafío de construir una cultura de salud mental que no se base en el temor ni en los estereotipos, sino en el conocimiento, el respeto y la solidaridad.
Esto implica:
-
Hablar con naturalidad sobre salud mental, como se hace con la salud física.
-
Reconocer que el sufrimiento psíquico es parte de la experiencia humana.
-
Promover el acceso a servicios de salud mental dignos, accesibles y humanizados.
-
Apoyar a quienes buscan ayuda sin infantilizarlos ni estigmatizarlos.
-
Formarnos como comunidad: entender los diagnósticos no para etiquetar, sino para acompañar mejor.
🌱 Una mirada esperanzada
Comprender no es lo mismo que juzgar. Y diagnosticar no es reducir, sino iluminar lo que estaba en sombras, para poder intervenir con mayor precisión, respeto y humanidad.
Quien recibe un diagnóstico no recibe una condena, sino una herramienta. Una forma de empezar a poner en palabras lo que duele, para luego crear nuevas formas de estar en el mundo.
Porque en salud mental, entender es el primer acto de acompañar.
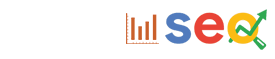
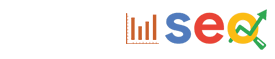




0 Comentarios