🧠 Informe psicológico profesional (Con validez legal)
En el ámbito clínico, jurídico e institucional, el informe psicológico adquiere una relevancia fundamental cuando debe presentarse como documento con validez legal. No se trata solo de una exposición técnica sobre la salud mental de una persona, sino de un instrumento formal que debe cumplir con criterios éticos, metodológicos y legales bien definidos. Desde el encabezado profesional hasta las recomendaciones finales, cada sección del informe cumple una función precisa y verificable.
En esta entrada exploraremos las partes esenciales que componen un informe psicológico profesional con validez legal, explicando su finalidad y contenido. Para ilustrarlo, se presentan dos ejemplos redactados con enfoques distintos —pero basados en el mismo caso clínico— que muestran cómo un mismo proceso de evaluación puede expresarse con diferentes estilos sin perder rigurosidad. Ambos ejemplos giran en torno a una paciente diagnosticada con un trastorno de ansiedad por enfermedad, cuyo estado emocional ha interferido significativamente con su tratamiento médico.
(También te puede interesar: Diagnóstico multiaxial en Psicología)
Este análisis busca no solo ofrecer claridad sobre la estructura del informe, sino también generar reflexión sobre la responsabilidad que implica su elaboración, especialmente cuando sus conclusiones pueden influir en decisiones médicas, legales o institucionales.
Estructura, utilidad y aplicación práctica
1. Encabezado profesional
Concepto:
Es la sección inicial donde se presentan los datos del profesional responsable del informe, lo cual es esencial para otorgar credibilidad, autenticidad y responsabilidad legal al documento.
Incluye:
-
Nombre completo del psicólogo(a)
-
Título profesional (Psicólogo Clínico, Psicólogo Forense, etc.)
-
Número de colegiatura, cédula profesional o registro
-
Institución que respalda la práctica profesional
-
Lugar y fecha de emisión del informe
Permite verificar la identidad y la idoneidad del profesional firmante, y es requerido legalmente en informes que puedan ser presentados en procesos judiciales o administrativos.
2. Datos del evaluado
Concepto:
Se recogen los datos generales del sujeto evaluado, necesarios para contextualizar la evaluación.
Incluye:
-
Nombre completo
-
Edad
-
Fecha de nacimiento
-
Género (si corresponde)
-
Ocupación o actividad actual
-
Escolaridad
-
Número de identificación (cuando proceda)
-
Domicilio (opcional, según confidencialidad y uso del informe)
Brinda una caracterización sociodemográfica que puede influir en la evaluación psicológica, y permite asociar correctamente los resultados al sujeto evaluado.
3. Motivo de consulta
Concepto:
Describe la razón por la cual se realiza la evaluación psicológica, que puede estar solicitada por el propio evaluado, un familiar, una institución, o una entidad judicial.
Ejemplos comunes:
-
Evaluación clínica por síntomas emocionales o conductuales
-
Valoración psicológica pericial en casos de custodia, violencia, etc.
-
Aptitud psicológica para un trabajo o porte de armas
Delimita el objetivo de la evaluación y orienta la selección de técnicas, pruebas y criterios de análisis.
4. Metodología utilizada
Concepto:
Se describen los instrumentos, técnicas y procedimientos aplicados durante la evaluación.
Ejemplos:
-
Entrevista clínica estructurada o semi-estructurada
-
Pruebas psicométricas: como el MMPI-2, WAIS-IV, Bender, Test de la Figura Humana, etc.
-
Observación conductual directa
-
Revisión documental: expedientes escolares, médicos o judiciales
Sustenta la validez y confiabilidad de los resultados, y muestra que el proceso fue realizado conforme a criterios profesionales.
5. Resultados
Concepto:
Se presenta una síntesis objetiva de los hallazgos obtenidos a partir de las técnicas aplicadas.
Incluye:
-
Descripción de los puntajes y rangos obtenidos (si aplica)
-
Comportamientos observados durante la evaluación
-
Indicadores relevantes desde lo emocional, cognitivo, conductual, etc.
Esta sección responde a la pregunta: ¿Qué se encontró en la evaluación?, sin aún emitir juicios interpretativos.
6. Análisis e interpretación
Concepto:
Es la valoración clínica o profesional de los resultados. Aquí se integran los datos obtenidos a la luz de los marcos teóricos psicológicos.
Incluye:
-
Significado clínico o psicológico de los resultados
-
Concordancia entre lo observado y lo referido por el evaluado
-
Coherencia entre diferentes técnicas aplicadas
-
Hipótesis diagnósticas (si corresponde)
Brinda un sentido comprensivo e integral del estado psicológico del evaluado, vinculando evidencia empírica y teoría.
7. Conclusiones
Concepto:
Es un resumen claro y puntual de las principales observaciones y juicios diagnósticos que se desprenden de la evaluación.
Incluye:
-
Diagnóstico clínico (según DSM-5, CIE-11 u otros manuales si corresponde)
-
Evaluación del estado mental, capacidades cognitivas, afectivas, sociales, etc.
-
Valoraciones de riesgo (en caso de violencia, autolesiones, etc.)
Sirve como base argumentativa para decisiones legales, terapéuticas, laborales o educativas.
8. Recomendaciones
Concepto:
Son sugerencias prácticas que derivan del análisis, con el fin de orientar una intervención o decisión.
Ejemplos:
-
Seguimiento psicológico individual o familiar
-
Remisión a psiquiatría
-
Medidas de protección (en casos judiciales)
-
Inclusión en programas educativos especiales
Ofrece una guía proactiva para el manejo del caso en contextos clínicos, legales o institucionales.
9. Firma y sello del profesional
Concepto:
Es la validación legal y ética del informe. Se firma de forma manuscrita (o digital si está certificado) y se estampa el sello profesional.
Confirma la autenticidad y autoría del contenido. Es indispensable para informes que se presentarán ante tribunales, instituciones oficiales, o como parte del historial clínico.
En este articulo presentaremos dos ejemplos, redactados de una manera diferente pero siempre con el mismo caso de estudio, esperando que sea de utilidad para un mayor aprendizaje y elaboración de informes.
EJEMPLO # 1
Informe Psicológico Clínico
Datos Generales
-
Nombre y apellido: M. E. P. T
-
Edad: 30 años
-
Sexo: Femenino
-
Estado civil: Soltera
-
Religión: Testigo de Jehová
-
Ocupación: Ama de casa
-
Domicilio actual: Potosí
Motivo de Consulta
La paciente fue referida del área de Medicina Nuclear para valoración psicológica. El motivo específico fue un comportamiento inusual durante su cita para un estudio de imagen: inicialmente argumentó que no había desayunado, luego decidió no realizarse el estudio y se retiró molesta. Posteriormente, comenzó a presentarse al centro sin ser citada, alegando falta de atención médica, pese a que había rechazado los procedimientos anteriormente.
Observaciones Generales
Se trata de una paciente femenina de 30 años, orientada en tiempo, espacio y persona. Su lenguaje es fluido, aunque presenta pensamiento perseverativo. Emocionalmente se muestra angustiada, con actitud pasivo-agresiva y memoria conservada.
Durante la observación, se notaron constantes movimientos de manos, incomodidad física con el aire acondicionado, variabilidad emocional (tranquilidad seguida de irritabilidad) y una actitud de desacuerdo con el personal médico. Se mostró renuente tanto a la valoración psicológica como psiquiátrica.
Instrumentos de Evaluación Utilizados
-
Entrevista clínica
-
Observación directa
-
Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg (EADG)
Resultados de Evaluación
1. Entrevista Clínica:
-
La paciente relató una ruptura amorosa reciente.
-
Escasa convivencia familiar.
-
Situación económica vulnerable, actualmente albergada.
-
Refiere múltiples enfermedades sin respuesta a tratamiento.
-
Manifiesta vínculos afectivos idealizados con médicos del Hospital del cual fue referida.
-
Durante intentos de realizar estudios para yodoterapia, ha presentado síntomas físicos compatibles con crisis ansiosas: opresión en el pecho, fatiga, sudoración, malestar general.
-
Imposibilidad para tolerar aislamiento, requisito para el tratamiento de yodoterapia.
2. Observación Conductual:
-
Conducta motora inquieta, cambios frecuentes de postura.
-
Reacciones fisiológicas a temperatura baja (aire acondicionado).
-
Alternancia entre calma y agresividad verbal.
-
Resistencia a evaluaciones psicológicas y psiquiátricas.
-
Demandas frecuentes de atención no programada.
3. Resultados de la Escala Goldberg:
-
Ansiedad: 27 puntos → Nivel alto.
-
Depresión: 10 puntos → Puntuación baja, sin síntomas depresivos.
-
Total EADG: 37 puntos → Indicación de posible psicopatología, específicamente ansiedad.
Desarrollo del Caso (Evolución Clínica)
Julio:
-
Paciente se presenta sin cita alegando pérdida de documentación. Manifiesta síntomas físicos relacionados con ansiedad tras un sismo.
-
Expresa deseo de retomar relación de pareja que fue descrita como controladora por parte de la paciente.
-
Persiste en presentarse sin cita, exige atención inmediata, genera conflictos cuando no se le atiende como espera.
-
Refiere temor hacia la doctora encargada del tratamiento por su seriedad.
Intentos de Coordinación Interinstitucional:
-
Se realiza reunión con áreas de trabajo social, medicina nuclear y psicología.
-
Se acuerda nueva cita con acompañamiento familiar para explicar el procedimiento.
-
Se intenta contactar a través de su celular y familiares.
Agosto:
-
Paciente se presenta con una acompañante que no es familiar biológica.
-
Persiste desinformación sobre requisitos del tratamiento.
-
A pesar de múltiples explicaciones, la paciente muestra confusión y resistencia ante la necesidad de evaluación psiquiátrica.
-
Argumenta que sus síntomas se deben al asma y no a un problema mental.
Reunión Interinstitucional:
-
Participan profesionales del Hospital del cual fue referida (nombre de la institución) y del Centro encargado de llevar a cabo el tratamiento.
-
Psicóloga del hospital refiere comportamiento agresivo, escasa cooperación e incongruencias en su relato.
-
Se concluye un diagnóstico compartido de trastorno de ansiedad por enfermedad (tipo con solicitud de asistencia), anteriormente considerado como hipocondría.
-
Desde trabajo social se observa que la paciente no desea desalojar el albergue y no tiene tareas médicas pendientes.
Diagnósticos
-
Diagnóstico Oncológico: Cáncer de Tiroides.
-
Diagnóstico Psicológico (DSM-V):
Trastorno de ansiedad por enfermedad (F45.21), tipo con solicitud de asistencia.
Conclusión del caso
La paciente no se encuentra mentalmente estable para iniciar el tratamiento de yodoterapia en este momento. Sus crisis ansiosas, desorganización conductual y dependencia emocional impiden que cumpla con los requisitos del procedimiento, como el aislamiento hospitalario y ambulatorio.
Se requiere estabilización emocional mediante valoración y tratamiento psiquiátrico, con apoyo continuo de un familiar adulto durante todo el proceso. Su negación constante a la evaluación psiquiátrica representa un obstáculo crítico para continuar con el abordaje médico.
Recomendaciones
-
Valoración psiquiátrica urgente como condición previa para tratamiento oncológico.
-
Presencia obligatoria de un familiar durante procedimientos y evaluaciones.
-
Coordinación continua entre instituciones para manejo integral.
-
Reforzamiento psicoeducativo sobre la importancia del cumplimiento médico.
Elaborado por:
Dra. ____________
Médico Internista - Médico Nuclear
Código MINSA: ____________
Lic. ____________
Psicóloga General
Código MINSA: ____________
EJEMPLO # 2
Informe Psicológico: Un caso complejo ante un tratamiento médico
Nombre y apellidos: M. E. P. T
Edad: 30 años
Sexo: Femenino
Estado civil: Soltera
Religión: Testigo de Jehová
Ocupación: Ama de casa
Diagnóstico oncológico: Cáncer de tiroides
Diagnóstico psicológico: Trastorno de ansiedad por enfermedad (F45.21, DSM-V), tipo con solicitud de asistencia.
Motivo de consulta
La paciente fue remitida desde el área de medicina nuclear para una valoración psicológica. El motivo de esta derivación surgió a raíz de un comportamiento atípico durante el proceso preparatorio para un estudio de imagen. El día de su cita, la paciente alegó no haber desayunado, motivo por el cual se le otorgó tiempo para hacerlo. Sin embargo, al regresar, manifestó no querer realizar el examen y se retiró molesta del centro. Desde entonces, ha acudido sin cita previa en varias ocasiones, argumentando que no la quieren atender ni realizarle los estudios, pese a que ella misma previamente los había rechazado.
Observaciones generales
Se trata de una paciente de 30 años (edad corregida en valoración), orientada en tiempo, espacio y persona. Su lenguaje es fluido, con pensamiento perseverativo y marcada angustia emocional. Se observó una actitud pasivo-agresiva y memoria conservada.
Durante la evaluación se utilizaron entrevistas clínicas, observación directa y la escala de ansiedad y depresión de Goldberg (EADG).
Resumen de la entrevista clínica
En la entrevista, se abordaron aspectos personales, familiares y sociales. La paciente atraviesa una ruptura amorosa, tiene escaso contacto familiar y actualmente reside en el Hospital en el área de albergue, por razones económicas. Ella manifiesta sentirse enferma constantemente, aunque refiere que los tratamientos no han tenido éxito, y que sus médicos “la aprecian mucho”.
En relación con el tratamiento de yodoterapia en el Centro (Nombre de la institución ha cargo del tratamiento), ha expresado gran angustia al momento de someterse a procedimientos médicos: opresión en el pecho, dificultad para respirar, sudoración, desvanecimiento, síntomas que coinciden con episodios de crisis de ansiedad. Además, asegura no tolerar temperaturas altas, lo que complica su estancia en espacios cerrados, como los requeridos para el tratamiento.
Resultados psicométricos (EADG)
-
Ansiedad: 27 puntos – Nivel alto, clínicamente significativo.
-
Depresión: 10 puntos – Puntuación baja, sin sintomatología depresiva actual.
-
Puntaje total: 37 – Indica un posible caso de psicopatología, vinculado a ansiedad.
Observación conductual
Durante la evaluación, la paciente mostró signos de inquietud física (movimientos repetitivos con las manos, cambio constante de posición). Reaccionó con variabilidad emocional: desde un tono calmado hasta momentos de irritabilidad y deseo de abandonar el consultorio. Se notó resistencia a las valoraciones psicológicas y psiquiátricas.
Evolución del caso y seguimiento institucional
Desde la primera valoración, se han registrado múltiples episodios donde la paciente se ha presentado sin cita al centro, exigiendo atención inmediata. En varias ocasiones se ha mostrado inconforme con el personal médico, aludiendo miedo hacia una de las doctoras por su actitud seria, contrastando con el aprecio que siente por el personal del Hospital, a quienes considera sus amigas.
En una de las entrevistas, la paciente preguntó si sería conveniente retomar su relación con una expareja. Al narrar esa relación, explicó que ella controlaba muchas decisiones, incluso prohibiéndole a su pareja ver a su familia. Esto da indicios de un patrón de necesidad de control que también se refleja en su interacción con el equipo médico.
A pesar de múltiples intentos para establecer una ruta de atención clara, incluyendo llamadas, citas y reuniones interdisciplinarias, la paciente ha incumplido varias convocatorias, o ha llegado en fechas distintas a las asignadas, a menudo sin compañía de un familiar, como se le ha solicitado.
En una ocasión, acudió acompañada por una mujer que se presentó inicialmente como su hermana, pero que luego se identificó como "hermana en Cristo", conocida recientemente en el albergue. Pese a este malentendido, se valoró el esfuerzo y se le entregó su referencia para psiquiatría, aunque se mostró renuente a aceptarla.
El 31 de agosto se realizó una reunión conjunta entre el personal del Centro y el Hospital. En este encuentro se llegó a un consenso sobre el diagnóstico presuntivo, con base en los comportamientos observados y la historia clínica: Trastorno de ansiedad por enfermedad, tipo con solicitud de asistencia, anteriormente conocido como trastorno hipocondriaco.
El personal del Hospital también reportó que la paciente se niega a abandonar el albergue sin una razón clara, y que existe confusión entre los diferentes profesionales sobre su estado y planes de atención, debido a versiones contradictorias proporcionadas por ella.
Consideraciones clínicas sobre la yodoterapia
El tratamiento de yodoterapia requiere estrictas condiciones: dieta baja en yodo por 1-2 semanas, aislamiento hospitalario (2-3 días en un cuarto cerrado y refrigerado) y aislamiento domiciliario posterior. El paciente debe estar en condiciones físicas y mentales estables para cumplir con el protocolo, ya que debe mantenerse hidratado, consciente y colaborador.
Dado el perfil clínico actual, la paciente no se encuentra mentalmente estable para iniciar el tratamiento, ya que presenta crisis de ansiedad, desorganización conductual, dificultades para seguir instrucciones médicas y una alta dependencia emocional.
Se ha establecido como requisito indispensable una valoración por psiquiatría, acompañada de un familiar adulto durante todo el proceso. El tratamiento se podrá revaluar si la paciente demuestra estabilidad psicológica y adherencia a las indicaciones médicas.
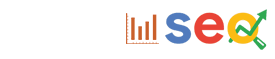
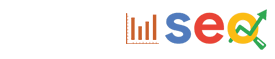




0 Comentarios